Una panda de jóvenes cansados de su trabajo y condiciones existenciales en una colonia minera espacial descubren un buen día que la compañía para la que trabajan tiene una enorme nave abandonada apenas a un despegue de distancia. Envalentonados por la aparente ausencia de vigilancia y seguridad, deciden aprovechar la tecnología de un robot amigo para colarse en ella y robar el material que necesitan para poder viajar lejos de allí a un lugar soleado. No hace falta deducir mucho para comprender que la nave abandonada lo está por algo.
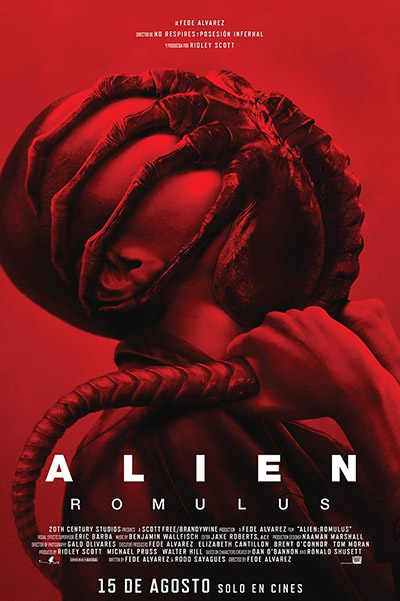
Alien: Romulus es un poco como Rogue One: una historia tangencial al universo original que no avanza nada nuevo; llena huecos que nadie pensó que hubiera nunca que llenar, se sostiene sobre el territorio conocido y los lugares ya transitados, pero destila, de algún modo, la esencia de la obra primigenia como ninguna de las secuelas y precuelas principales. De hecho, como la película de Gareth Edwars, Romulus parece confirmar la teoría de que los cineastas de nueva generación veneran con mayor respeto que sus creadores originales los sacrosantos pilares del cine de culto.
La historia retoma los fundamentos básicos que no tuvieron las películas posteriores de la saga —ni mucho menos las tentativas extemporáneas contra Predator—: una tripulación atrapada en una nave con un conjunto de bichos espaciales que exudan ácido y que no tienen más instinto que alimentarse y reproducirse usando a los humanos de incubadora. La oscuridad y el silencio lo gobiernan prácticamente todo, y la pugna por la supervivencia se erige como el objetivo primordial para una dama en apuros que termina transmutando en heroína emancipada de toda ayuda masculina. La puesta en escena y su ejecución respeta los cánones. En ese sentido, es una obra correcta y pulcra. Eso sí, con todo ya inventado.
Por contra, presenta una inmediatez más consecuente con los ritmos actuales. Los acontecimientos suceden en cuestión de minutos. La obra entera, en tiempo diegético, apenas ocupa unas horas de la vida de su protagonistas. Los xenomorfos metamorfosean en cuestión de instantes; los abrazacaras corretean y saltan por los aires; los rompepechos eclosionan en pocos minutos. De alguna forma, la parsimonia y el misterio de la obra original han desaparecido de la ecuación. No hay exploración de lo ignoto, ni huevos que se abren como tulipanes, ni silencios incómodos entre la cuadrilla de aventureros, ni el menor de los misterios. Ni siquiera es necesario explorar la nave en condiciones —como sí sucede en el videojuego—, pues los pandilleros que se infiltran parecen conocerla por dentro y por fuera como si hubieran nacido en ella mientras un narrador improvisado les va contando todos los detalles de la cría y cuidado de bicharracos espaciales. Lo que sea con tal de que los espectadores no tengan que elucubrar un ápice más que los creadores de la obra, —que es más bien poco—.




















